
 |
||||||||
| ¿Voto electrónico?: Participación ciudadana, tecnologías y escuela. | ||
El voto, sus procedimientos tradicionales y las posibilidades que ofrecería el voto electrónico, vienen siendo protagonistas de la agenda pública antes y después de cada elección. En este marco, han surgido diversas iniciativas que postulan, por un lado, la desconfianza del voto tradicional (manual, con boletas impresas) y, por el otro, la “necesidad” de la implementación de sistemas de voto electrónico para transparentar los procedimientos, agilizar los resultados, etc. Sería muy interesante y necesario pensar estas cuestiones en la escuela; no solo a nivel de lo que exponen en tiempo electoral los medios de comunicación, sino aprovechar justamente que la participación, que la voluntad ciudadana está en agenda, para problematizar justamente al voto que elige representantes, en tanto única expresión de la voluntad popular, demasiado esporádica y general. Asimismo, sería interesante analizar críticamente el lugar asignado a las tecnologías como “solucionadoras” de los diversos “males” que se plantean. En este sentido, se trataría no solo de profundizar en qué efectivamente pueden ayudar y en qué condiciones podrían hacerlo, sino también de analizar cuáles son las cuestiones cuya solución no depende de las tecnologías sino de nosotros, los ciudadanos.
Para ilustrar el lugar asignado a la tecnología en estos planteos, Ángeles Diez Rodríguez utiliza la metáfora del repuesto en mecánica: “El interés creciente por la democracia electrónica hay que situarlo en la llamada ‘crisis de la democracia’ (…) En el fondo, un problema de legitimación del sistema que encuentra en las tecnologías un ‘repuesto aceptable’ para revitalizar el ideal democrático”. Estos supuestos efectos que se lograrían por la implementación de las tecnologías, en realidad, no son nuevos: según esta autora, desde la invención del telégrafo, a fines del siglo XVIII, pasando por la radio y la televisión, diversos tecnólogos y políticos sostuvieron que esas tecnologías contribuirían a la creación a escala de nación del ágora ateniense. Esto mismo ocurre desde hace algunos años con Internet respecto al ejercicio de los derechos políticos, en tanto permitiría la participación directa en la toma de decisiones. Sin embargo, Carlos Cullen sostiene que esta imagen idealizada del ágora griega oculta las múltiples exclusiones del “modelo original”: en el ágora ateniense no participaban todos sino una selecta minoría que, a su vez, fue delegando su poder en representantes encargados de la gestión de gobierno. Esta aparición de los representantes fue demarcando una distancia entre los gobernantes y los gobernados que, frecuentemente, ha llegado hasta lo que Giorgio Agamben llama Homo Sacer: el sujeto sujetado, el pueblo despojado de su poder y dominado, el soberano-súbdito. Luego de tantos años de ampliación de esta distancia entre los representantes y los ciudadanos a quienes deberían representar, Cullen se pregunta: “¿A quién representan nuestros representantes?, ¿a qué intereses están sirviendo?”. De esta forma, si se insistiera en replicar con las TIC el modelo del ágora, los desafíos no estarían en el “cambio de escala” ni en la aparente necesidad de nuevos dispositivos para acceder más rápidamente a más información y procesar las interacciones de cada ciudadano, sino en la actitud o la voluntad de este ciudadano para participar, comprometerse e involucrarse en la “cosa pública” o, más bien con sus opuestos: en la superación de la indiferencia, la desafección, la inacción o la insignificancia descripta por Castoriadis. Ahora bien: esta desafección no surge por sí sola, sino que tiene su correlato en las oportunidades de participación, en la toma de decisiones que efectivamente se les ofrecen desde los gobiernos a esos mismos ciudadanos. En este sentido, estaríamos viviendo en lo que Richard Sclove denomina una democracia “débil”, en la que los ciudadanos esporádicamente participan en la elección de sus representantes pero tienen escasa participación e influencia directa en importantes decisiones públicas. Esta debilidad creciente de la democracia, hace que algunos autores sostengan que la democracia está en peligro por el desuso o el mal uso de sus viejos dispositivos y prácticas. Como dice Norbert Bilbeny, “las autopistas de la información son también una vía rápida al mito cuando se da por descontada la democratización”. Más aun, si consideramos las problemáticas vinculadas a las diferentes reglas –implícitas o explícitas– de los programas de Internet, que condicionan de manera más o menos evidente qué, cómo y cuánto se hace con ellos. En este sentido, “la plaza pública global aún no es participativa y antijerárquica. Por otra parte, y volviendo al atril virtual desde donde se podría participar, cabría preguntarse quién le daría forma, qué información habría disponible y efectivamente qué decisiones se pondrían a consideración. O sea, quiénes y cómo establecerían y organizarían la agenda de participación. En otros términos, también aquí habría uno o varios “otros” con poder establece las reglas del juego de esta supuesta nueva versión de democracia ateniense. En este punto, podrían abrirse muchas preguntas vinculadas con la racionalidad y el poder de estas personas que administrarían de manera más o menos evidente esta participación. Este escenario hipotético pero posible y todas las interrogaciones que surjan, probablemente ofrezcan una oportunidad para que niños y jóvenes puedan imaginarlo, problematizarlo y, en todo caso, visualizar qué instancias de participación ya tienen disponibles a través de la Red y, ¿por qué no? cuáles les gustaría tener y qué características tendrían.
Volviendo al voto electrónico o e-voto El trámite on-line cuya implementación demanda más atención por obligatorio y sensible al mismo funcionamiento del sistema democrático, es el voto electrónico, o sea, la aplicación total o parcial de las TIC al proceso electoral o a algunas de las distintas actividades del mismo. Puede incluir la emisión misma del voto en una urna electrónica (con o sin impresión de una boleta en papel para control), el pre-registro y verificación de la identidad del elector, el recuento en la mesa, o el escrutinio global, la transmisión de resultados, y otras actividades” Estos dispositivos pueden ser aplicados no solo al acto que permite transformar la voluntad de los ciudadanos en cargos representativos, sino también a aquellos que legitiman decisiones de órganos electivos, y a los actos de consulta sobre temas de la agenda ciudadana. Entre los beneficios prácticos del e-voto se suelen mencionar:
Algunos de los requisitos mínimos a tener en cuenta en la implementación de cualquier sistema de voto electrónico son: conservar el anonimato del votante, la conservación de todos los datos, la posibilidad de certificación y auditoría, la confiabilidad en la captura y procesamiento de datos, la facilidad de uso, y la posibilidad de incluir la emisión de un voto en papel. También en este caso, habría cuestiones para pensar: todos estos procesos serán realizados por programas desarrollados por personas de carne y hueso, con motivaciones, intereses, habilidades y limitaciones que pueden interferir en la fiabilidad del “instrumento”. En ese sentido, podríamos preguntar, por ejemplo: ¿quién controla estas cuestiones? ¿cómo se desarrolla este control? Por otra parte, como dice Diez Rodríguez, “la reducción de la democracia electrónica a sus aspectos procedimentales lleva implícita la asunción del modelo liberal de democracia. Esta se apoya en el consentimiento de la ciudadanía para ser gobernados (…) y retrotrae la capacidad de las TIC a su potencialidad cuantitativa y administrativa del poder y/o convencimiento ciudadano; igual que pasó con otros medios como la prensa, la televisión o la radio” ya que el flujo de informaciones –en cantidad, oportunidad y terminología– es unidireccional, según sea la iniciativa de las instancias gubernamentales. En definitiva, la misma escuela que desde sus inicios tuvo entre sus misiones primordiales la formación de ciudadanos, podría aprovechar estas temáticas de coyuntura para pensar y postular escenarios alternativos tanto a nivel de las tecnologías como de las prácticas ciudadanas.
|
|
|||
 |
||||
|
|
||||
Respecto a las posibilidades de participación ya disponibles y que son prácticamente invisibles para la mayoría de los jóvenes, vale decir que fuera de la órbita estatal/gubernamental, existen diversos grupos que incluyen a personas que quieren involucrarse y activar a favor de determinadas problemáticas y/o derechos. Aquí van algunos ejemplos:
Página: Change.org Página: Idea.me (Financiamiento colaborativo) Página: greenpeace.org Página: Fundación Vía Libre Página: Asociación Civil Software Libre Argentina
|
||||
|
||||
_________________________________________________ OTROS DATOS DE INTERÉS Página: resultados.gob.ar Página: mardelplata.gob.ar Página: electoralsalta.gov.ar Página: lanacion.com |
||||
| _________________________________________________ | ||||
CITAS BIBLIOGRÁFICAS: Agamben, G. (2004), Estado de Excepción, Buenos Aires: Hidalgo Bilbeny, N. (1997), La revolución de la ética: hábitos y creencias en la sociedad digital, Barcelona: Anagrama. Castoriadis C. (2002), La insignificancia y la imaginación, Madrid: Mini Trotta. Cullen, C. (comp.) (2007), El malestar en la ciudadanía, Buenos Aires: La Crujía. Díez Rodríguez, A. (2003) "Ciudadanía cibernética. La nueva utopía tecnológica de la democracia", en J. Benedicto y M. L. Morán (ed.) Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de la ciudadanía entre los jóvenes, Madrid: INJUVE. Sclove, R. (2004), “Strong Democracy and Technology”. En Readings in the philosphy of tecnology, NY: Rowman and Littlefield Publishers.
|
||||
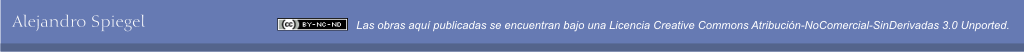
|
||||